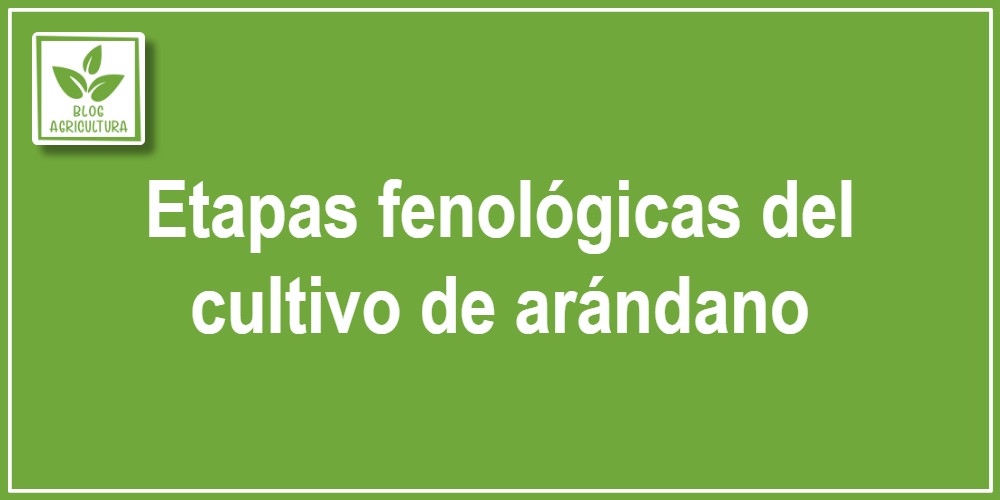El arándano (Vaccinium corymbosum L. y especies afines) es una planta que concentra en su fisiología la complejidad de los ecosistemas templados húmedos, donde el equilibrio entre temperatura, luz y humedad regula cada transición de su ciclo vital. Su desarrollo fenológico es una secuencia finamente orquestada por señales fotoperiódicas y térmicas, que determinan no solo la floración y fructificación, sino también la estructura misma de su supervivencia como arbusto perenne. Comprender sus etapas fenológicas implica adentrarse en un sistema biológico de extraordinaria sensibilidad, en el que la planta dialoga con el entorno para sincronizar su metabolismo con los ritmos de la naturaleza. Cada fase, desde la latencia invernal hasta la maduración del fruto, es una respuesta evolutiva al clima, a la fisiología interna y a la interacción con los organismos que la rodean.
El punto de partida del ciclo anual del arándano es la latencia o dormancia, una fase de aparente inactividad que es, en realidad, una reconfiguración bioquímica profunda. Durante el otoño, la disminución del fotoperiodo y las temperaturas induce la acumulación de compuestos crioprotectores, como prolina y azúcares solubles, que estabilizan las membranas celulares frente al frío. Paralelamente, se interrumpe la actividad meristemática y se acumulan inhibidores hormonales como el ácido abscísico (ABA), responsable de mantener el estado de reposo. Esta dormancia es esencial para el equilibrio fenológico del cultivo: si el invierno no proporciona suficientes horas de frío —generalmente entre 400 y 1200, según la variedad—, la brotación posterior será irregular, afectando la sincronía de la floración y, en consecuencia, el rendimiento. En regiones de clima cálido, la falta de frío se compensa mediante la aplicación de reguladores de crecimiento que rompen artificialmente la dormancia, una intervención que revela la precisión con la que la planta mide el tiempo estacional.
Con la llegada de la primavera y el cumplimiento del requisito de frío, se activa la brotación, señal de que la planta ha percibido que las condiciones externas vuelven a ser favorables. El ABA disminuye y aumentan las citoquininas y giberelinas, promoviendo la división celular en los meristemos y la expansión de las yemas. Este momento, que parece súbito, resulta del equilibrio entre el calor acumulado (expresado en grados-día) y la fotoperiodicidad creciente. Las yemas mixtas, que contienen tanto primordios florales como vegetativos, comienzan a diferenciarse: las yemas florales se hinchan y adquieren una tonalidad rojiza, mientras las vegetativas desarrollan hojas jóvenes que restablecen la fotosíntesis. En este punto, la fisiología del arándano se reorienta hacia la recuperación energética, utilizando las reservas de carbohidratos almacenadas en raíces y tallos durante el invierno.
El proceso de floración constituye el clímax biológico de la planta. Las flores, dispuestas en racimos llamados córimbos, se abren de manera escalonada, permitiendo que la polinización se extienda a lo largo de varias semanas. Este diseño fenológico no es casual: aumenta la probabilidad de fecundación en entornos variables y distribuye el gasto energético a lo largo del tiempo. La floración depende de una relación precisa entre temperatura y humedad; valores inferiores a 10 °C retrasan la apertura floral, mientras que temperaturas superiores a 30 °C reducen la viabilidad del polen. La polinización es principalmente entomófila y depende de abejas que, al vibrar sobre la flor, liberan los granos de polen desde los poros apicales de las anteras. La ausencia de polinizadores o un clima adverso durante esta etapa puede disminuir drásticamente la cuaja de fruto, pues los óvulos no fecundados abortan en pocos días.
Después de la fecundación, el ovario se transforma en una baya en desarrollo, iniciando la fase de fructificación y crecimiento del fruto. Este proceso se organiza en tres etapas fisiológicas: división celular, expansión celular y maduración. En la primera, las células del ovario se multiplican intensamente, determinando el tamaño potencial del fruto. En la segunda, la expansión celular, se acumulan azúcares como la glucosa y la fructosa, así como ácidos orgánicos que darán el equilibrio entre dulzura y acidez. La síntesis de antocianinas, pigmentos responsables del color azul característico, se activa hacia la tercera etapa, modulada por la radiación solar y la temperatura nocturna. Estos pigmentos no solo cumplen una función estética: protegen los tejidos del estrés oxidativo y contribuyen a la defensa contra patógenos. La transición entre las fases de crecimiento y madurez está controlada por un aumento en la actividad de enzimas hidrolíticas, que reblandecen la pared celular y hacen el fruto más jugoso.
El maduramiento del fruto del arándano es un proceso fisiológicamente coordinado que transforma una estructura verde y firme en una baya blanda y rica en metabolitos secundarios. A diferencia de los frutos climatéricos, el arándano no presenta un pico de etileno pronunciado; su maduración es no climatérica, lo que significa que depende más de la continuidad metabólica que de una señal hormonal abrupta. Durante esta etapa, se produce una acumulación de antocianinas, flavonoles y taninos condensados, compuestos que no solo definen el color y sabor, sino también su capacidad antioxidante. La textura del fruto se suaviza por la degradación parcial de pectinas y hemicelulosas, y la relación entre sólidos solubles y acidez alcanza su punto óptimo para la cosecha. Este equilibrio fisiológico, fácilmente alterable por la temperatura y la humedad, determina la vida poscosecha y la calidad comercial del producto.
El fin de la fase reproductiva da paso a una nueva etapa de crecimiento vegetativo, donde la planta reorienta su metabolismo hacia la renovación foliar y la acumulación de reservas. Las raíces retoman una intensa actividad de absorción, mientras los nuevos brotes se expanden para aumentar la superficie fotosintética. En esta etapa, la relación fuente-sumidero es crítica: las hojas maduras suministran carbohidratos a las raíces y tallos, que actúan como órganos de almacenamiento. El equilibrio entre estas estructuras define la productividad del ciclo siguiente, ya que las reservas de carbono acumuladas serán el combustible de la brotación y floración del próximo año. El manejo agronómico —fertilización, poda y control hídrico— debe sincronizarse con esta dinámica interna para evitar un agotamiento fisiológico. Un exceso de fertilización nitrogenada, por ejemplo, puede estimular un crecimiento vegetativo excesivo en detrimento de la lignificación y la resistencia invernal.
El endurecimiento de brotes y prelatencia marca el cierre del ciclo fenológico. A medida que los días se acortan y las temperaturas disminuyen, las giberelinas se reducen y aumenta nuevamente la concentración de ABA, lo que induce la lignificación de los tejidos y la caída gradual de las hojas. Este proceso prepara a la planta para el invierno, evitando daños por heladas al reducir el contenido de agua en los tejidos. La fisiología del arándano demuestra aquí su naturaleza de planta de zonas templadas: no escapa del invierno, sino que lo incorpora a su estrategia de supervivencia. Cada año, el ciclo de crecimiento y reposo se repite con precisión, evidenciando una adaptación milenaria al cambio estacional.
El conocimiento de estas etapas fenológicas permite optimizar las prácticas agrícolas con un grado de exactitud que roza la fisiología aplicada. La poda invernal, por ejemplo, no es un acto mecánico, sino una intervención sobre el equilibrio hormonal del arbusto: eliminar yemas excesivas redistribuye los flujos de auxinas y carbohidratos, mejorando la proporción entre carga frutal y vigor vegetativo. Del mismo modo, el manejo hídrico durante la fructificación no solo previene el estrés por déficit, sino que regula la presión osmótica dentro de las bayas, modulando su tamaño y firmeza. La agricultura del arándano, cuando se practica con comprensión de sus fases vitales, se convierte en una ciencia de la sincronía, donde el tiempo biológico y el manejo humano convergen para reproducir, una y otra vez, la secuencia perfecta de flor, fruto y reposo.
- Gough, R. E. (1994). The Highbush Blueberry and Its Management. Food Products Press.
- Retamales, J. B., & Hancock, J. F. (2018). Blueberries. CABI Publishing.
- Ehlenfeldt, M. K., & Martin, R. B. (2002). “Environmental regulation of flowering and fruit development in Vaccinium species.” Horticultural Reviews, 27, 25–72.
- Rowland, L. J., & Arora, R. (1997). “Physiological and molecular aspects of cold tolerance in Vaccinium.” Journal of the American Society for Horticultural Science, 122(6), 784–788.
- Hancock, J. F., & Draper, A. D. (1989). “Blueberry culture in North America.” Horticultural Reviews, 11, 115–175.
- Lobos, G. A., & Hancock, J. F. (2015). “Phenological stages of the highbush blueberry using the BBCH scale.” Scientia Horticulturae, 189, 216–223.
- Atucha, A., & Dana, M. N. (2009). “Environmental and cultural factors affecting blueberry growth and yield.” Acta Horticulturae, 810, 297–306.
- FAO (2010). Crop Development Stages and BBCH Identification Keys. Food and Agriculture Organization.