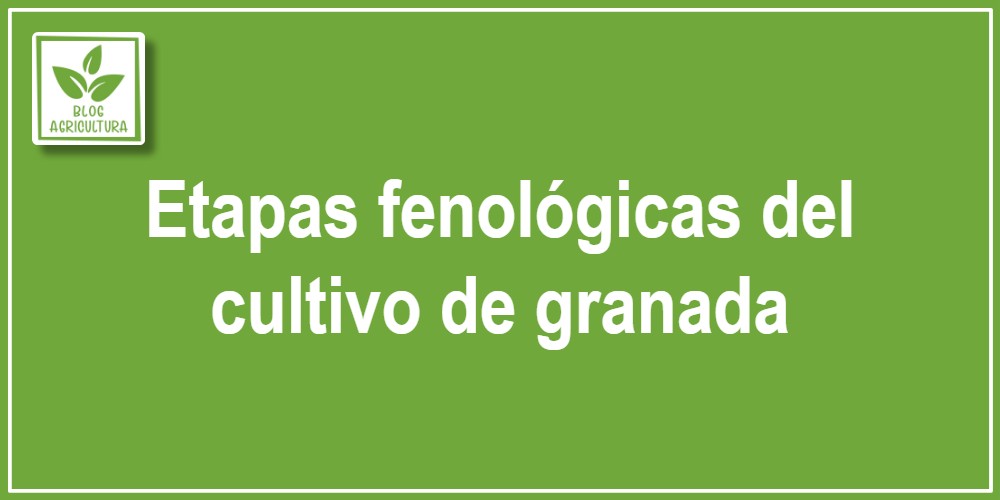La granada (Punica granatum L.), una de las especies frutales más antiguas domesticadas por el ser humano, ha sido testigo de la interacción entre clima, suelo y fisiología vegetal durante más de cinco milenios. Su ciclo de vida, aparentemente simple a la mirada cotidiana, es en realidad un complejo entramado de señales bioquímicas, ajustes fenológicos y estrategias de supervivencia diseñadas para sincronizar la vida de la planta con los ritmos del entorno. Comprender las etapas fenológicas del cultivo de granada no solo es un ejercicio de observación, sino un acceso directo al lenguaje fisiológico con el que esta especie dialoga con su ambiente, revelando las claves de su productividad, calidad de fruto y adaptación a los cambios climáticos actuales.
El ciclo fenológico de la granada se estructura en fases secuenciales que responden a estímulos térmicos, fotoperiódicos y hídricos. Como planta caducifolia, inicia su periodo de reposo invernal tras la caída de las hojas, momento en que los tejidos vegetativos reducen su actividad metabólica a un mínimo esencial. Durante esta etapa, los meristemos quedan en estado latente, conservando energía y protegiéndose del estrés térmico. La acumulación de horas frío, es decir, la exposición a temperaturas bajas pero no letales, constituye un requisito fisiológico indispensable para romper la dormancia y permitir el rebrote uniforme en primavera. La insuficiencia de este enfriamiento, cada vez más común en zonas afectadas por el calentamiento global, provoca brotaciones desincronizadas y, en consecuencia, una floración irregular que compromete el rendimiento.
Con la llegada de temperaturas más cálidas y el incremento de la radiación solar, la planta despierta de su letargo. Los brotes vegetativos emergen a partir de yemas axilares y terminales, movilizando reservas de carbohidratos acumuladas en las raíces y el tronco. Es un instante de gran fragilidad metabólica: el equilibrio entre crecimiento y reserva define la futura arquitectura del árbol. La brotación depende en gran medida del balance hormonal entre giberelinas y citoquininas, que estimulan la elongación celular, y el ácido abscísico, que actúa como regulador inhibitorio. La variabilidad en la expresión de estas hormonas, influida por el estrés hídrico o el manejo agronómico, determina el vigor del crecimiento primaveral y, por tanto, el potencial productivo del ciclo.
A continuación se inicia la fase de floración, una de las más sensibles del desarrollo fenológico. En la granada, esta etapa se caracteriza por su prolongación y su floración escalonada, que puede extenderse por más de un mes dependiendo del clima y la variedad. Las flores aparecen tanto en brotes nuevos como en estructuras mixtas del año anterior, presentando tres tipos morfológicos: masculinas, hermafroditas y estériles. Solo las flores hermafroditas poseen ovarios desarrollados y son potencialmente fructíferas. La proporción entre ellas está fuertemente modulada por factores ambientales y nutricionales; un exceso de nitrógeno, por ejemplo, tiende a favorecer las flores masculinas, reduciendo el cuajado de frutos. La polinización, generalmente entomófila, aunque con cierta capacidad autógama, requiere condiciones climáticas estables: la lluvia o el viento intenso pueden interferir en el transporte de polen y disminuir la fecundación.
Tras la fecundación, la flor se transforma gradualmente en fruto. Es entonces cuando la fase de cuajado y desarrollo del fruto domina la dinámica del cultivo. Durante esta etapa, los tejidos del ovario crecen por división y expansión celular, proceso altamente dependiente del suministro de agua y nutrientes, en particular potasio y calcio, esenciales para la integridad de la cáscara y la calidad de los arilos. El fruto de la granada no es una baya ni una drupa, sino una balaustiforme, un tipo singular de infrutescencia que acumula miles de semillas rodeadas de sarcotestas jugosas. La sincronía entre la expansión del pericarpio y la maduración interna define la forma y el peso del fruto, y cualquier desequilibrio —como déficits hídricos o temperaturas extremas— puede inducir la partición prematura del pericarpio, uno de los problemas fisiológicos más frecuentes en zonas áridas.
La maduración constituye un proceso fisiológico y bioquímico de notable complejidad. A diferencia de los frutos climatéricos, la granada no presenta un pico respiratorio significativo, lo que la clasifica como fruto no climatérico. Esto significa que su maduración se detiene tras la cosecha, de modo que el momento de recolección debe coincidir con el punto óptimo de desarrollo interno. Durante esta etapa, los arilos experimentan cambios en la concentración de azúcares solubles, ácidos orgánicos y compuestos fenólicos, especialmente antocianinas, responsables de la coloración característica del jugo. La síntesis de estos pigmentos es sensible a la temperatura y a la radiación ultravioleta, factores que explican la variabilidad cromática entre regiones de cultivo. A nivel estructural, la lignificación progresiva del pericarpio actúa como un mecanismo de defensa frente a la deshidratación y a las infecciones fúngicas.
La fase de madurez fisiológica marca la culminación del ciclo fenológico, cuando el equilibrio entre los azúcares y la acidez alcanza su punto ideal y el fruto presenta las características comerciales óptimas. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, el árbol inicia ya un proceso de redistribución de asimilados hacia los tejidos perennes, preparándose para el nuevo periodo de reposo. Este flujo retrógrado de fotoasimilados constituye una reserva energética crucial para soportar el invierno y garantizar una brotación vigorosa en la siguiente estación. La sincronía entre maduración y senescencia foliar es una muestra del refinado control metabólico que caracteriza a la granada, donde cada etapa se encadena con la siguiente en un equilibrio bioquímico sostenido por millones de años de evolución.
A nivel agronómico, las etapas fenológicas se describen con precisión mediante escalas específicas, como la BBCH adaptada para granado, que distingue desde la hinchazón de yemas (BBCH 01) hasta la senescencia y caída de hojas (BBCH 97). Esta codificación no es solo un recurso descriptivo, sino una herramienta de gestión: permite sincronizar labores agrícolas como la poda, la fertilización o el control de plagas con los momentos de mayor sensibilidad fisiológica. Por ejemplo, la aplicación de fertilizantes nitrogenados durante la fase de cuajado puede estimular el crecimiento vegetativo a expensas del desarrollo del fruto, mientras que el suministro de potasio en la fase de maduración mejora el contenido de sólidos solubles y la coloración. En consecuencia, la observación fenológica se convierte en una forma de lectura del tiempo biológico del cultivo, una traducción del calendario natural en decisiones técnicas.
Las condiciones ambientales determinan no solo la duración de cada etapa, sino también la expresión fenológica en su conjunto. En climas mediterráneos, la secuencia entre brotación, floración y fructificación ocurre con una precisión casi ritual, pero en regiones tropicales o semiáridas esta armonía puede verse alterada. El estrés hídrico controlado, práctica cada vez más utilizada, demuestra cómo la manipulación de los factores ambientales permite modular la fenología. Al restringir el riego en momentos específicos, se puede inducir una mayor concentración de azúcares en los arilos o favorecer la sincronización floral. Sin embargo, esta técnica requiere un conocimiento minucioso de la fisiología del cultivo, ya que una sequía excesiva puede reducir la viabilidad del polen o limitar el crecimiento de los frutos jóvenes.
El estudio fenológico de la granada ofrece también una ventana hacia la comprensión de los efectos del cambio climático sobre los cultivos frutales. El acortamiento de los inviernos fríos y la mayor frecuencia de olas de calor modifican los patrones tradicionales de brotación y floración. En algunas regiones, se ha observado una desincronización entre floración y actividad polinizadora, afectando directamente la productividad. Los programas de mejoramiento genético actuales buscan variedades con menor requerimiento de horas frío y mayor tolerancia térmica, adaptando la especie a nuevas zonas de cultivo. Así, la fenología se convierte en un indicador biológico del cambio global, un lenguaje silencioso que revela el impacto del clima sobre la agricultura.
La granada, en su aparente sencillez, sintetiza la esencia misma del ciclo vegetal: reposo, despertar, floración, fecundación, maduración y retorno al silencio invernal. Cada una de sus fases es una manifestación de la adaptación, un equilibrio dinámico entre genética y ambiente. Comprenderlas no solo permite optimizar la producción, sino también reconocer la profunda interdependencia entre los procesos biológicos y los ritmos planetarios. En ese diálogo entre la fisiología y el cosmos, la fenología del granado se erige como una metáfora de la vida: un ciclo de energía que nunca cesa, sino que se transforma, incesante, con la misma cadencia con que gira la Tierra.
- Melgarejo, P., & Martínez, J. J. (2012). El cultivo de la granada. Ediciones Mundi-Prensa.
- Holland, D., Hatib, K., & Bar-Ya’akov, I. (2009). Pomegranate: Botany, Horticulture, Breeding. Horticultural Reviews, 35, 127–191.
- Levin, G. M. (2006). Pomegranate: Botany, Production and Uses. CABI Publishing.
- Martínez-Nicolás, J. J., et al. (2019). Phenological growth stages of pomegranate (Punica granatum L.) according to the BBCH scale. Scientia Horticulturae, 243, 220–227.
- Chater, J. M., & Al-Yahyai, R. A. (2020). Phenology and fruit development of pomegranate under different environmental conditions. Agronomy, 10(5), 723.