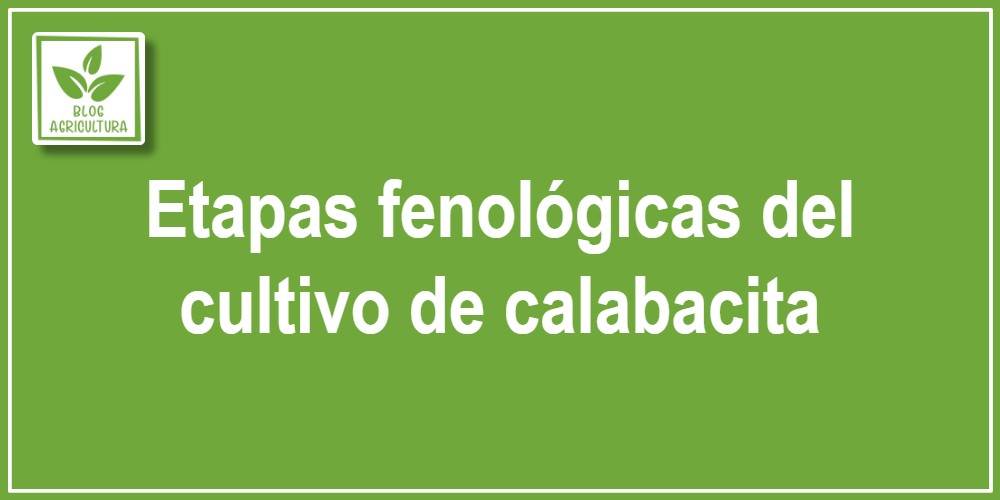El ciclo biológico de la calabacita, Cucurbita pepo L., es una demostración minuciosa de cómo las plantas integran señales del entorno para transformar energía solar en estructura y alimento. Sus etapas fenológicas delinean un recorrido en el que la fisiología vegetal, la composición del suelo y el microclima actúan como un sistema coordinado, capaz de modular cada fase desde la germinación hasta la madurez del fruto. Entenderlas implica leer el lenguaje de la morfología vegetal en tiempo real, donde cada hoja, flor y semilla responde a la compleja orquesta de hormonas, enzimas y pulsos ambientales que rigen la productividad agrícola.
La germinación marca el punto de partida de esa sinfonía fisiológica. En condiciones óptimas de humedad y temperatura —entre 25 y 30 °C— la semilla absorbe agua por imbibición, activando enzimas hidrolíticas como la amilasa y la lipasa, que degradan almidones y lípidos para generar energía. La radícula emerge primero, anclándose al suelo y estableciendo el eje gravitacional de la planta; luego el hipocótilo impulsa los cotiledones hacia la superficie. Este proceso, que dura entre 4 y 8 días, depende de la oxigenación del sustrato y de la integridad de la cubierta seminal, pues cualquier alteración en la permeabilidad o en la disponibilidad de oxígeno puede interrumpir la respiración aeróbica y comprometer la viabilidad del embrión. El resultado visible es una plántula que, al desplegar sus primeras hojas verdaderas, inaugura su autonomía fotosintética.
Durante la fase vegetativa, la planta orienta toda su energía al crecimiento estructural. Los cotiledones, al agotarse, ceden su función a las hojas verdaderas, que amplían el área foliar y con ello la capacidad fotosintética. En este periodo, la síntesis de clorofila, la formación de estomas funcionales y la elongación de los entrenudos determinan la velocidad de desarrollo del cultivo. El nitrógeno se convierte en el motor principal de la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos, mientras el potasio regula la apertura estomática y el transporte de asimilados. La calabacita, de hábito rastrero o semierecto, desarrolla un tallo hueco con tricomas protectores y raíces adventicias que refuerzan la absorción de agua y nutrientes. La fisiología de esta etapa se define por el balance entre la expansión foliar y la eficiencia en el uso de la luz, pues el exceso de sombreado o un déficit hídrico puede disminuir la tasa neta de fotosíntesis y, con ella, el potencial productivo.
A medida que la planta consolida su biomasa, se inicia la transición reproductiva, un punto de inflexión determinado tanto por la edad fisiológica como por las condiciones ambientales. Las yemas axilares se diferencian bajo la influencia de fitohormonas, en especial las giberelinas y las citoquininas, que estimulan la floración. En Cucurbita pepo, las flores masculinas aparecen primero, seguidas de las femeninas, un fenómeno conocido como dicogamia protándrica, que promueve la polinización cruzada y aumenta la variabilidad genética. La inducción floral se acelera con días largos y temperaturas cálidas, mientras que el exceso de nitrógeno o la falta de luz directa pueden retrasarla, desviando la energía hacia un crecimiento vegetativo excesivo.
La floración se erige como uno de los eventos más determinantes en la fenología de la calabacita. Las flores, grandes y vistosas, dependen de la polinización entomófila, realizada principalmente por abejas del género Apis y especies nativas de Peponapis y Xenoglossa, especializadas en cucurbitáceas. La eficiencia de esta etapa no solo depende de la abundancia de polinizadores, sino también de la sincronía entre la apertura floral y la actividad de los insectos, limitada a pocas horas durante la mañana. La falta de polinización efectiva se traduce en un porcentaje alto de flores abortadas y deformación de frutos. De ahí que el manejo integrado de polinizadores y la protección de su hábitat se consideren prácticas agronómicas esenciales para la estabilidad fenológica y la calidad del rendimiento.
Una vez lograda la fecundación, el ovario comienza su transformación en fruto, dando inicio a la fase de fructificación. Este proceso sigue una curva de crecimiento sigmoidea: una etapa inicial de rápida división celular, seguida de una de expansión, y finalmente una de maduración. La actividad del floema se intensifica para transportar azúcares, aminoácidos y minerales hacia los frutos en desarrollo, que actúan como sumideros metabólicos. En esta etapa, el calcio y el boro son nutrientes clave para mantener la integridad de las paredes celulares y evitar desórdenes fisiológicos como la pudrición apical. La dinámica hídrica cobra también un papel crucial, pues la calabacita es particularmente sensible al estrés por déficit de agua durante el llenado del fruto, lo que puede reducir su tamaño, textura y capacidad de almacenamiento.
El crecimiento del fruto involucra procesos de expansión celular controlados por la turgencia y la plasticidad de las paredes celulares. Las auxinas regulan la elongación de las células del pericarpio, mientras las giberelinas modulan la división en los tejidos internos. La tasa de crecimiento puede superar los 5 milímetros por día bajo condiciones favorables. Paralelamente, los cloroplastos del fruto joven realizan fotosíntesis parcial, contribuyendo a la síntesis de carbohidratos antes de que el tejido se torne predominantemente de almacenamiento. La composición química del fruto —con alto contenido de agua, vitaminas y carotenoides— es el resultado de una coordinación precisa entre metabolismo primario y secundario. Una reducción en la radiación solar o un desequilibrio nutricional puede alterar la concentración de fitonutrientes, afectando tanto el valor nutricional como el sabor característico de la calabacita.
La maduración fisiológica ocurre cuando el fruto alcanza su máximo crecimiento y la actividad metabólica se orienta hacia la estabilización de compuestos de reserva. En la calabacita destinada al consumo tierno, la cosecha se realiza antes de esta madurez completa, cuando las semillas son inmaduras y la textura del pericarpio conserva su turgencia. Sin embargo, para producción de semilla, se permite la maduración total, que implica la lignificación parcial de la epidermis y la acumulación de almidones y aceites en el embrión. Durante esta fase, el flujo hormonal se invierte: disminuyen las giberelinas y aumenta el ácido abscísico, lo que induce la senescencia controlada del tejido y la deshidratación progresiva del fruto.
El cierre del ciclo fenológico está marcado por la senescencia del follaje y la redistribución de nutrientes hacia las raíces y los frutos remanentes. El nitrógeno móvil se reabsorbe desde las hojas, mientras los carbohidratos almacenados en los tallos alimentan los últimos procesos de maduración. Este declive no representa un deterioro, sino un ajuste energético que prepara a la planta para su declive natural o para la regeneración de un nuevo ciclo, dependiendo del manejo agrícola. La temperatura y la duración del fotoperiodo aceleran o retrasan esta fase, evidenciando la estrecha relación entre la fenología del cultivo y las oscilaciones ambientales.
El conocimiento de las etapas fenológicas no solo sirve para describir el desarrollo del cultivo, sino para planificar con precisión las prácticas agronómicas. La programación del riego, la fertilización y el control fitosanitario deben coincidir con las fases de mayor demanda fisiológica. Durante la floración y fructificación, el estrés hídrico o nutricional puede tener efectos irreversibles sobre la producción. La comprensión de estos ritmos permite ajustar el manejo en tiempo real: incrementar la disponibilidad de potasio durante el llenado del fruto, reducir el nitrógeno en exceso durante la floración para evitar aborto floral, y mantener una cobertura vegetal que modere la temperatura del suelo y conserve la humedad. Cada intervención agrícola, cuando se sincroniza con el tiempo biológico del cultivo, se convierte en una extensión de su fisiología.
Así, el ciclo de Cucurbita pepo revela la precisión con que la naturaleza organiza sus procesos. De la semilla que despierta al fruto que madura, cada etapa encadena causas y consecuencias bioquímicas que responden a las leyes de la termodinámica y de la vida. Comprender la fenología de la calabacita es, en el fondo, reconocer la inteligencia implícita en los sistemas biológicos: una danza molecular donde el agua, la luz y los nutrientes se transforman en alimento, color y forma. Y en esa secuencia, que el agricultor observa y acompaña, se condensa el arte científico de cultivar la materia viva.
- Ames, M., & George, M. (2019). Physiology and cultivation of Cucurbita species. Academic Press.
- Lebeda, A., Paris, H. S., & Kristková, E. (2017). “Taxonomy, morphology, and phenology of Cucurbita pepo.” Plant Systematics and Evolution, 303(7), 1007–1022.
- Martínez-Valenzuela, C., & Ortega-Martínez, L. (2018). Manejo agronómico de calabacita y cucurbitáceas en sistemas tropicales. INIFAP.
- Monteiro, A., & Santos, R. (2020). “Environmental and hormonal regulation of flowering in cucurbits.” Journal of Plant Growth Regulation, 39(4), 1402–1415.
- Paris, H. S. (2016). Genetics and development of Cucurbita species. Springer.
- Whitaker, T. W., & Bemis, W. P. (2009). “Evolution and ecology of Cucurbita.” Economic Botany, 63(4), 485–498.