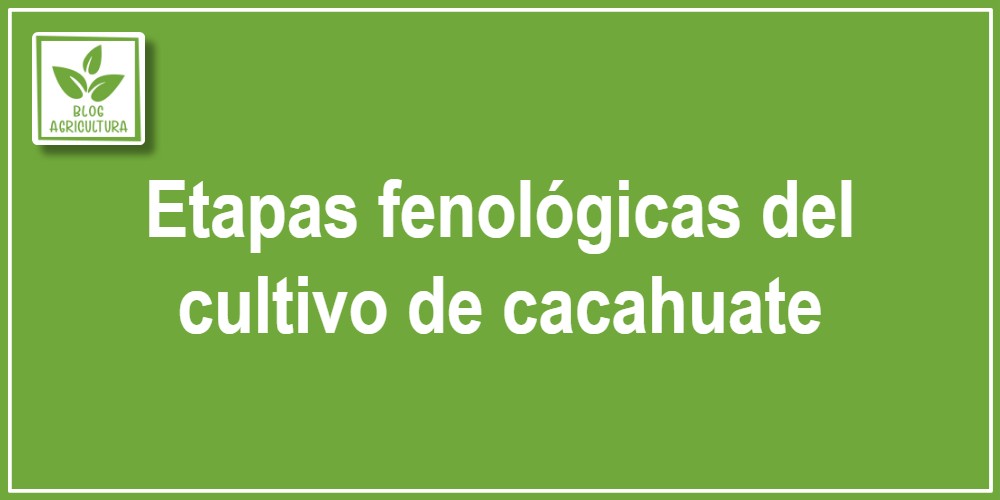El cacahuate (Arachis hypogaea L.) es una de las especies más singulares del reino vegetal, no solo por su valor agronómico y nutricional, sino por la complejidad de su desarrollo fenológico. En su ciclo vital se entrelazan procesos morfológicos y fisiológicos poco comunes: una flor que se fecunda sobre la superficie del suelo pero cuyo fruto madura bajo tierra. Esta estrategia evolutiva, conocida como geocarpia, convierte al cacahuate en un modelo excepcional para comprender la interacción entre la genética y el entorno en la determinación del crecimiento vegetal. Sus etapas fenológicas revelan una coreografía precisa donde el clima, la radiación solar, la humedad y la fisiología interna definen el rendimiento y la calidad del grano.
El ciclo comienza con la germinación, etapa en la que la semilla, rica en aceites y proteínas, despierta de su letargo fisiológico. La imbibición de agua desencadena una serie de reacciones enzimáticas que activan la respiración y la movilización de reservas almacenadas en los cotiledones. Las lipasas y amilasas descomponen los triglicéridos y almidones en ácidos grasos y azúcares simples, fuente de energía para el crecimiento inicial. En condiciones óptimas, con temperaturas de 25 a 30 °C y suelos con buena aireación, la radícula emerge entre los tres y cinco días después de la siembra, seguida por el hipocótilo que empuja los cotiledones hacia la superficie. Esta fase define la uniformidad del cultivo y la densidad de plantas, factores determinantes para la productividad final. La profundidad de siembra y la humedad del suelo son variables críticas: un exceso de agua inhibe la respiración radicular, mientras que la sequía impide la imbibición completa, comprometiendo la emergencia.
Superada la germinación, el cultivo entra en la fase de plántula, durante la cual se establece la arquitectura básica de la planta. Los cotiledones, además de proporcionar nutrientes, actúan como órganos fotosintéticos temporales hasta que las primeras hojas verdaderas se expanden. El sistema radicular, de tipo pivotante, se desarrolla con rapidez, alcanzando profundidades de más de 40 centímetros en las primeras semanas. Este crecimiento temprano permite al cacahuate explorar el perfil del suelo en busca de calcio y fósforo, nutrientes esenciales para la formación de vainas y semillas. Las hojas se disponen de manera opuesta y compuesta, con folíolos elípticos capaces de orientarse en función de la luz gracias a un mecanismo de nictinastia, regulado por cambios en la presión de turgencia de las células motoras. Este comportamiento, común en las leguminosas, optimiza la captura de radiación durante el día y reduce la transpiración nocturna, ejemplo temprano de la sofisticación fisiológica que caracterizará el resto del ciclo.
La fase vegetativa es un periodo de crecimiento sostenido que establece la base fotosintética y estructural del cultivo. La planta emite nuevos tallos secundarios desde las yemas axilares, desarrollando un hábito de crecimiento que puede ser erecto o rastrero, según la variedad. La densidad foliar se incrementa y la tasa de asimilación de carbono alcanza su punto máximo. Durante esta etapa, el balance entre nitrógeno y carbohidratos se vuelve crucial: la nodulación simbiótica con Rhizobium sp. en las raíces permite la fijación biológica de nitrógeno, mientras que los azúcares producidos por la fotosíntesis sostienen tanto el crecimiento aéreo como el desarrollo de los nódulos. Esta simbiosis confiere al cacahuate una independencia parcial del nitrógeno del suelo y una notable capacidad para mejorar la fertilidad edáfica. Sin embargo, la nodulación es altamente sensible a la temperatura del suelo y a su pH; niveles inferiores a 20 °C o superiores a 35 °C reducen drásticamente la eficiencia de fijación.
El inicio de la floración ocurre generalmente entre los 25 y 35 días después de la siembra, momento en que la planta cambia de un crecimiento vegetativo a uno reproductivo. Las flores se desarrollan en las axilas de las hojas cercanas al suelo, con pétalos amarillos y una morfología típica de las leguminosas. Son autógamas, es decir, se fecundan a sí mismas antes de la apertura de la flor, lo que asegura una alta eficiencia reproductiva. Tras la fecundación, ocurre un fenómeno único: el ginóforo, una estructura alargada derivada del ovario, crece hacia abajo impulsado por el gravitropismo positivo y penetra el suelo. Esta adaptación evolutiva protege al fruto de las fluctuaciones ambientales y de la desecación, y marca el inicio de la etapa más singular del ciclo fenológico.
La fase de penetración y desarrollo subterráneo del fruto es una rareza biológica dentro del mundo de las plantas cultivadas. Una vez que el ginóforo alcanza una profundidad adecuada, entre 3 y 7 centímetros, se detiene su elongación y el extremo distal comienza a engrosarse, dando origen a la vaina. La oscuridad, la humedad y la temperatura del suelo son indispensables para que este proceso se complete; la exposición a la luz interrumpe la formación del fruto. En el interior del ginóforo, las células meristemáticas se reprograman para iniciar la diferenciación de los tejidos del pericarpio y de las futuras semillas. Este fenómeno está mediado por una disminución en la concentración de giberelinas y un aumento de auxinas y citoquininas, que reorientan el flujo de nutrientes hacia el sitio de desarrollo del fruto. Durante esta etapa, el sistema radicular debe mantener una absorción constante de agua, ya que el estrés hídrico no solo limita el crecimiento del ginóforo, sino que también induce la abortividad de flores y frutos incipientes.
A medida que las vainas se expanden, el cultivo entra en la fase de llenado de semilla, etapa de máxima demanda energética. Las semillas en desarrollo se convierten en los principales sumideros de fotoasimilados, desplazando el flujo de carbohidratos desde las hojas hacia los órganos subterráneos. Este proceso depende de la integridad del aparato fotosintético y de la eficiencia del floema en el transporte de azúcares. En esta fase, la planta acumula principalmente aceites (entre 45 y 55% del peso seco de la semilla) y proteínas, resultado de la activación de enzimas como la acetil-CoA carboxilasa y la oleosina sintasa, responsables de la biosíntesis de lípidos. La translocación eficiente de calcio desde el suelo hacia las vainas es igualmente esencial, ya que este elemento regula la integridad de las membranas celulares del embrión. Un déficit de calcio se traduce en semillas vacías o atrofiadas, fenómeno conocido como “vainas huecas”, que reduce significativamente el rendimiento.
La madurez fisiológica del cacahuate se alcanza cuando las vainas han completado su desarrollo y las semillas han acumulado su contenido máximo de materia seca. Este punto ocurre entre los 100 y 140 días después de la siembra, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. Las hojas comienzan a amarillear por la degradación de la clorofila, mientras la planta redirige sus reservas hacia los frutos subterráneos. A nivel interno, se intensifica la síntesis de compuestos fenólicos y antioxidantes, como el resveratrol, molécula de defensa natural que aumenta ante el estrés o la madurez. En las vainas, la lignificación del pericarpio actúa como una barrera contra microorganismos y facilita la cosecha mecánica. La humedad ideal del grano en este momento oscila entre el 35 y 40%; valores más altos dificultan la extracción y aumentan el riesgo de contaminación por hongos del género Aspergillus.
Después de la cosecha, el secado representa una prolongación fisiológica del ciclo. La reducción de la humedad al 10-12% detiene la respiración y preserva la viabilidad del grano, permitiendo su almacenamiento seguro. Desde una perspectiva fenológica, este punto marca la culminación del equilibrio entre crecimiento, reproducción y supervivencia. Cada etapa, desde la germinación hasta la madurez, ha sido un ajuste constante entre la genética de la planta y las condiciones ambientales que la rodean. El cacahuate, con su estrategia de fructificación subterránea, muestra que la agricultura no es solo un proceso de cultivo, sino un diálogo entre la biología y la física del suelo, entre la fisiología y el clima, entre la vida y la materia que la sostiene.
- Smartt, J. (1994). The Groundnut Crop: A Scientific Basis for Improvement. Chapman & Hall.
- Hovav, R., & Upadhyaya, H. D. (2017). Arachis: Genetics, Genomics and Breeding. CRC Press.
- Boote, K. J. (1982). “Growth stages of peanut (Arachis hypogaea L.).” Peanut Science, 9(1), 35–40.
- FAO (2010). Crop Development Stages and BBCH Identification Keys. Food and Agriculture Organization.
- Dwivedi, S. L., Nigam, S. N., & Rao, R. C. N. (1993). “Physiology of drought tolerance in groundnut.” Groundnut Abstracts, 9(3), 93–112.
- Bell, M. J., & Wright, G. C. (1998). “The influence of soil temperature on growth and yield of peanut.” Field Crops Research, 57(1), 19–32.
- Vance, C. P., & Graham, P. H. (2005). “Legume symbiotic nitrogen fixation: agronomic importance and recent advances.” Plant and Soil, 174(1), 3–28.
- Nigam, S. N., & Nageswara Rao, R. C. (2001). Groundnut: A Global Perspective. ICRISAT.