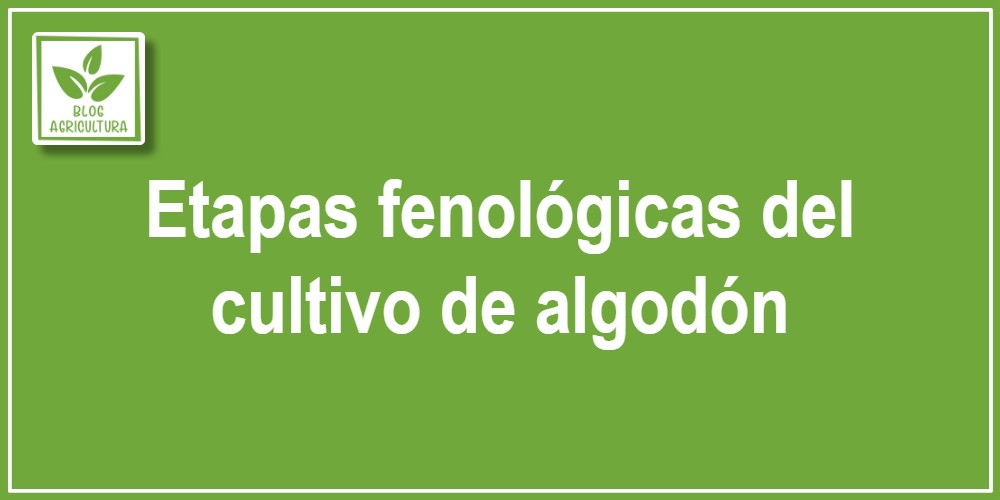El algodón (Gossypium hirsutum L.) es una de las plantas que mejor representa la alianza entre la biología vegetal y la civilización humana. Desde su domesticación en las regiones tropicales de América y Asia, su ciclo fenológico ha moldeado prácticas agrícolas, tecnologías y economías enteras. Su fisiología no solo define la producción de una fibra vegetal única, sino que ejemplifica la interacción entre desarrollo morfológico, procesos fisiológicos y factores ambientales en una especie altamente sensible a las condiciones térmicas y fotoperiódicas. Comprender las etapas fenológicas del cultivo de algodón permite descifrar la lógica interna de un organismo diseñado por la evolución para sobrevivir en entornos áridos, y por la agricultura, para producir fibras con una precisión que roza lo biotecnológico.
Todo comienza con la germinación, una fase breve pero determinante, en la que la semilla —una cápsula de vida recubierta por una capa de lípidos y celulosa— despierta de su dormancia. En su interior, el embrión inicia la actividad metabólica al absorber agua y oxígeno, desencadenando la activación de enzimas hidrolíticas que movilizan reservas de aceites y proteínas hacia el embrión. La germinación óptima ocurre a temperaturas entre 25 y 35 °C, con una humedad constante que evite la desecación del hipocótilo. En estas condiciones, la radícula emerge en menos de tres días, seguida por el crecimiento del tallo hipocotilar que eleva los cotiledones por encima del suelo. La uniformidad de emergencia define la estructura del cultivo y su competitividad posterior; una germinación irregular puede generar desequilibrios en el desarrollo fenológico colectivo, afectando la floración y la madurez de las cápsulas.
Superada la emergencia, el algodón entra en su fase vegetativa, en la que la planta establece su arquitectura básica. Los cotiledones se expanden y comienzan la fotosíntesis, mientras el ápice meristemático produce hojas verdaderas alternas con lóbulos palmeados. El crecimiento vegetativo depende de la relación entre temperatura acumulada, radiación solar y disponibilidad hídrica. A medida que las hojas aumentan su superficie, el índice de área foliar crece exponencialmente, incrementando la capacidad fotosintética del cultivo. Las auxinas y giberelinas regulan la elongación de los entrenudos, mientras las citoquininas promueven la división celular y la diferenciación de tejidos vasculares. En esta etapa, el manejo del nitrógeno es decisivo: su exceso retrasa la maduración y favorece un crecimiento vegetativo desbalanceado, mientras su deficiencia limita la formación de ramas fructíferas.
El desarrollo del sistema radicular avanza en paralelo. La raíz pivotante puede alcanzar profundidades superiores a un metro, explorando capas profundas en busca de humedad, una ventaja fisiológica frente a los cultivos de ciclo corto. Este sistema permite la absorción eficiente de potasio y calcio, nutrientes fundamentales para la síntesis de celulosa en la fibra y la regulación del potencial osmótico. En esta fase se establece el equilibrio entre el crecimiento vegetativo y el inicio del aparato reproductivo, equilibrio que será modulador del rendimiento final. Si las condiciones climáticas o nutricionales alteran este balance, la planta responde retrasando su transición fenológica, como si ajustara su calendario interno a las señales del entorno.
Cuando las temperaturas superan los 20 °C y la planta ha desarrollado entre cinco y ocho hojas verdaderas, comienza la fase de floración temprana o botonamiento. Se forman las primeras yemas florales en las axilas de las ramas fructíferas, órganos donde confluyen flujos de carbohidratos, hormonas y señales de luz. En esta etapa se observa un cambio en la relación fuente-sumidero: las hojas maduras se convierten en fuentes de fotoasimilados que alimentan los meristemos florales. La fotoperiodicidad ejerce una influencia decisiva: aunque el algodón se considera una especie de día neutro, la duración del día modula la tasa de iniciación floral. El déficit hídrico o térmico en esta fase puede reducir el número de botones florales y comprometer la uniformidad de la cosecha.
El desarrollo floral marca una de las etapas más sensibles del ciclo. Cada botón floral, envuelto en tres brácteas protectoras, tarda unos 20 días en madurar antes de abrirse. La floración ocurre durante las primeras horas de la mañana y dura apenas un día: los pétalos blancos se abren, exponen los estambres y el pistilo, y luego adquieren un tono rosado antes de marchitarse. La polinización, principalmente autógama, ocurre dentro de la misma flor, aunque insectos como las abejas pueden favorecer la fecundación cruzada. El éxito de esta etapa depende de la integridad de los tejidos florales y de la estabilidad térmica del ambiente, pues temperaturas superiores a 38 °C o inferiores a 15 °C pueden provocar la abscisión de flores y frutos incipientes.
Tras la fecundación, comienza el cuajado del fruto, una fase en la que el ovario se transforma en una cápsula o bellota que crecerá durante aproximadamente 40 días. En su interior, las semillas se desarrollan rodeadas por tricomas epidérmicos que darán origen a las fibras de algodón. Cada tricoma es una célula individual que se alarga hasta tres centímetros, impulsada por la turgencia interna y por la deposición de celulosa en su pared secundaria. Este proceso de elongación y maduración de la fibra está regulado por la concentración de potasio y por la actividad de enzimas como la sacarosa sintasa, que canaliza azúcares hacia la síntesis de polímeros estructurales. El estrés hídrico o nutricional durante esta etapa reduce la longitud y la resistencia de la fibra, afectando su calidad textil.
A medida que las cápsulas alcanzan su tamaño máximo, el cultivo entra en la fase de madurez fisiológica. Las hojas comienzan a perder clorofila y la planta redirige sus reservas hacia los frutos. En el interior de cada cápsula, las fibras se deshidratan gradualmente y adoptan su estructura helicoidal característica. Este proceso está asociado al aumento de la presión osmótica en las células de la fibra y al cierre progresivo de los vasos conductores, lo que induce la dehiscencia del fruto. Las brácteas se abren en cuatro o cinco lóbulos, liberando las motas de algodón que contienen las semillas maduras. Esta apertura, visible semanas antes de la cosecha, señala el punto de máxima conversión energética del ciclo: toda la radiación, el agua y los nutrientes absorbidos se concentran en la formación de una biomasa con valor industrial excepcional.
Tras la apertura de las cápsulas, se produce la fase de secado y defoliación, momento crítico para la calidad de la fibra. Las hojas restantes deben secarse sin degradar la integridad del tallo, evitando la contaminación del algodón con material vegetal. En sistemas modernos, se aplican defoliantes químicos que aceleran la abscisión foliar y sincronizan la madurez del cultivo, reduciendo pérdidas durante la recolección. Esta etapa representa un punto de convergencia entre la fisiología natural de la senescencia y la intervención técnica: el agricultor imita el proceso biológico de envejecimiento para adaptarlo a la logística industrial. La planta, que ha cumplido su propósito reproductivo, cierra su ciclo con una eficiencia que revela la economía fundamental de la vida vegetal.
Cada fase fenológica del algodón está unida por una red de interacciones bioquímicas y ambientales que definen su rendimiento y calidad. La acumulación térmica —expresada en grados-día— permite modelar con precisión la duración de cada etapa y anticipar la fecha de cosecha. La fisiología del cultivo responde con flexibilidad a las variaciones de temperatura, radiación y humedad, pero mantiene una secuencia ordenada de transiciones que obedece a principios de termodinámica biológica: ningún proceso ocurre antes de que la planta haya almacenado la energía suficiente para sostenerlo. Así, el algodón encarna la lógica más pura de la adaptación: un ciclo continuo de conversión de energía solar en materia útil, de señales químicas en estrategias de supervivencia, de biología en tecnología.
- Mauney, J. R., & Stewart, J. M. (2010). Cotton Physiology. CRC Press.
- Oosterhuis, D. M. (1992). “Growth and development of the cotton plant.” University of Arkansas Agricultural Experiment Station Bulletin, 65, 1–8.
- Pettigrew, W. T. (2008). “The effect of nitrogen and water on cotton growth, yield, and fiber quality.” Field Crops Research, 108(1), 1–9.
- Constable, G. A., & Bange, M. P. (2015). The Physiology of Cotton. Springer.
- Stewart, J. M., & Hake, K. (2012). Agronomy and Physiology of Cotton. The Cotton Foundation.
- Reddy, K. R., Hodges, H. F., & McKinion, J. M. (1997). “A physiological model for cotton growth and yield.” Agricultural Systems, 54(1), 1–27.
- Hearn, A. B. (1994). “The principles of cotton growth and development.” CSIRO Cotton Research Unit Technical Bulletin, 2, 1–24.
- FAO (2010). Crop Development Stages and BBCH Identification Keys. Food and Agriculture Organization.