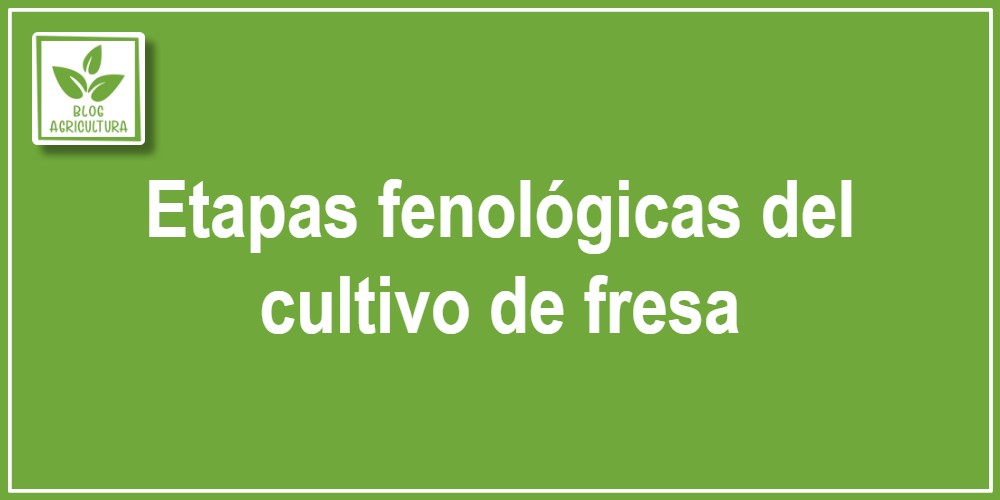La fresa (Fragaria × ananassa Duch.) es una de las especies más estudiadas del reino vegetal por la precisión con que traduce las variaciones ambientales en respuestas morfofisiológicas. Su desarrollo fenológico, de extraordinaria sensibilidad, combina la plasticidad de una herbácea con la complejidad de una planta perenne. En su ciclo vital se superponen procesos vegetativos y reproductivos que conviven en un mismo sistema, haciendo del cultivo una arquitectura viva donde el equilibrio entre energía, temperatura y luz determina la calidad del fruto. Analizar las etapas fenológicas del cultivo de fresa es recorrer el itinerario fisiológico de una planta que no crece linealmente, sino que oscila entre la expansión, la floración y la renovación, como un pulso biológico que responde a los ritmos del clima y a la geometría de la luz.
El ciclo fenológico de la fresa puede dividirse en seis fases principales: germinación o establecimiento, desarrollo vegetativo, inducción floral, floración, fructificación y senescencia o renovación. Sin embargo, más que etapas aisladas, estas constituyen un sistema continuo y dinámico donde la fisiología del crecimiento, la morfogénesis y la reproducción se retroalimentan mutuamente. A diferencia de otras hortalizas, la fresa no reinicia su ciclo con cada siembra, sino que mantiene estructuras perennes —corona, raíces y estolones— capaces de regenerar brotes anualmente. La coexistencia de órganos jóvenes y maduros dentro de una misma planta genera una fenología solapada que requiere comprender no solo el orden temporal de los eventos, sino su interacción metabólica.
El proceso se inicia con la germinación o, en los sistemas comerciales más frecuentes, con el trasplante de plántulas provenientes de viveros. La fresa posee una raíz fasciculada y poco profunda, extremadamente sensible a la compactación y al déficit de oxígeno. La fase inicial se caracteriza por la emisión radicular y la expansión de los primeros foliolos verdaderos, proceso impulsado por la acumulación de giberelinas y auxinas que estimulan la elongación celular. La temperatura del suelo es determinante: entre 18 y 22 °C se alcanza la mayor tasa de crecimiento radicular, mientras que por debajo de 10 °C la absorción de agua y nutrientes se reduce drásticamente. Durante este periodo, la planta destina su energía a establecer el equilibrio entre absorción y transpiración, desarrollando una base fisiológica que sostendrá las etapas posteriores de floración y fructificación.
A medida que el sistema radical se consolida, se inicia la fase vegetativa, en la que la planta invierte la mayor parte de sus recursos en la expansión foliar y el fortalecimiento de la corona, órgano central que actúa como eje metabólico entre raíces, hojas y estructuras reproductivas. Las hojas trifoliadas emergen sucesivamente desde la corona, incrementando el área fotosintética y el potencial de asimilación de carbono. En esta etapa, el índice de área foliar (IAF) y la eficiencia de uso de la radiación determinan la futura capacidad productiva del cultivo. Las condiciones óptimas de crecimiento se encuentran en un rango térmico de 15 a 25 °C y una humedad relativa del 60 al 80 %, bajo un fotoperiodo moderado que favorece la acumulación de carbohidratos sin inducir prematuramente la floración.
El metabolismo de la fresa durante el crecimiento vegetativo muestra una particularidad notable: la planta almacena carbohidratos de reserva en la corona y raíces, principalmente en forma de fructanos y sacarosa, que serán movilizados cuando se inicie la diferenciación floral. Esta acumulación constituye una forma de memoria energética que asegura la transición hacia la fase reproductiva incluso bajo condiciones de estrés moderado. Además, el crecimiento vegetativo no se limita al desarrollo vertical; la fresa genera estolones, tallos rastreros que actúan como unidades de propagación vegetativa. Su formación es una respuesta directa a la disponibilidad de nitrógeno y a la longitud del día: los fotoperiodos largos y la alta nutrición nitrogenada estimulan su aparición, mientras que los días cortos y temperaturas más bajas inhiben su desarrollo y promueven la inducción floral.
La inducción floral representa el punto de inflexión del ciclo. Es el momento en que el meristemo apical de la corona, hasta entonces vegetativo, se transforma en meristemo floral. Este cambio está regulado por una compleja red de señales que integran el fotoperiodo, la temperatura y los niveles hormonales. En la fresa, el acortamiento del día y las temperaturas entre 10 y 15 °C favorecen la acumulación de florígenos, moléculas señalizadoras sintetizadas en las hojas que viajan hasta el ápice para activar genes como FT y SOC1, responsables de iniciar la floración. La transición no es inmediata: durante varias semanas, el meristemo experimenta divisiones celulares y reorganizaciones estructurales que definirán el número y la disposición de las flores por inflorescencia. En cultivares de día corto, la inducción ocurre al final del verano o principios del otoño; en los de día neutro, la floración puede repetirse durante todo el año si las condiciones térmicas lo permiten.
Con la floración se establece la fase reproductiva visible. Las inflorescencias emergen desde la corona en racimos de 5 a 10 flores, sostenidas por pedúnculos herbáceos. Cada flor hermafrodita posee un receptáculo central rodeado de numerosos carpelos libres, cada uno con su propio óvulo. La polinización —realizada por insectos o por el viento— desencadena una cascada hormonal dominada por auxinas, giberelinas y citocininas, que estimulan el crecimiento del receptáculo y la diferenciación de los carpelos fecundados. Cada uno de estos se convertirá en una nuez o aquenio, la verdadera semilla de la fresa, mientras que el receptáculo se transforma en el tejido carnoso y jugoso que consumimos como fruto. La calidad del polen, la temperatura (óptima entre 18 y 25 °C) y la actividad de los polinizadores determinan el grado de fecundación, y por tanto, la forma y tamaño del fruto.
Durante la fructificación, el metabolismo de la planta se reconfigura para dirigir los fotoasimilados hacia el receptáculo en desarrollo. La acumulación de azúcares, ácidos orgánicos y pigmentos antociánicos transforma el tejido, primero verde y firme, en una estructura blanda y coloreada. El proceso de maduración sigue un patrón de crecimiento sigmoide: una fase inicial lenta de división celular, una segunda de elongación rápida y una final de acumulación de compuestos de reserva. En esta última, las concentraciones de sacarosa, glucosa y fructosa aumentan hasta representar más del 80 % de los sólidos solubles, mientras que el contenido de ácidos orgánicos, como el cítrico y málico, disminuye, modificando el equilibrio gustativo. La coloración roja proviene de la biosíntesis de antocianinas, principalmente pelargonidina, cuya producción está regulada por la exposición a la luz y el descenso térmico nocturno.
La maduración del fruto no solo es un fenómeno químico, sino también fisiológico. El etileno, aunque en menor medida que en frutos climatéricos, participa como señal moduladora, mientras el ácido abscísico (ABA) actúa como principal inductor de los procesos de ablandamiento y pigmentación. La actividad de enzimas como la pectinmetilesterasa y la poligalacturonasa degrada las pectinas de la pared celular, provocando la textura suave característica. En esta etapa, la planta equilibra la demanda energética del fruto con la producción fotosintética de las hojas; cualquier limitación en radiación, agua o nutrientes altera la relación fuente-destino y compromete la calidad final.
Tras la cosecha, la fisiología del cultivo no se detiene. Los órganos remanentes continúan activos, y la planta se prepara para la renovación. En climas templados, la disminución del fotoperiodo y las temperaturas más bajas inducen la senescencia foliar y la redistribución de nutrientes hacia la corona y raíces. Este proceso, regulado por el aumento del ABA y la degradación de clorofilas, permite a la planta entrar en un estado de dormancia parcial. Durante este periodo, las yemas apicales conservan su viabilidad, esperando las condiciones propicias para reiniciar el ciclo. En regiones cálidas o bajo manejo forzado, esta fase se manipula mediante poda y reposición de plántulas, lo que permite mantener una producción casi continua.
La fisiología de la fresa, observada a través de sus etapas fenológicas, revela un sistema de adaptación extraordinario. Su capacidad para alternar entre crecimiento vegetativo y reproductivo bajo estímulos ambientales mínimos la convierte en una especie modelo para estudiar la plasticidad fenológica. Cada una de sus fases —desde la inducción floral hasta la maduración del fruto— se sincroniza con precisión bioquímica, reflejando la interacción entre genes, hormonas y ambiente. En este equilibrio reside la esencia del cultivo: una planta que, al responder a la luz, la temperatura y la estación, convierte los parámetros físicos del entorno en una forma tangible de dulzura y vitalidad.
- Chandler, C. K., & Dale, A. (2011). Strawberry breeding and production. CABI Publishing.
- Guttridge, C. G. (1985). Fragaria × ananassa (strawberry). In CRC Handbook of Flowering (Vol. 3, pp. 16–33). CRC Press.
- Ledesma, N. A., Nakata, M., & Sugiyama, N. (2008). Effect of temperature and photoperiod on flower induction and runner formation in strawberries. Scientia Horticulturae, 116(4), 416–423.
- Manning, K. (1994). Changes in gene expression during strawberry fruit ripening and their regulation by auxins. Planta, 194(1), 62–68.
- Martínez-Ferri, E., & Llorente, I. (2019). Phenological development and physiological responses of strawberry under varying temperature regimes. Journal of Plant Physiology, 236, 68–78.
- Perkins-Veazie, P. (1995). Growth and ripening of strawberry fruit. Horticultural Reviews, 17, 267–297.